
Filosofía
La misma claridad de Herbert Marcuse hace parecer particularmente innecesario cualquier intento de resumir y comentar el contenido de su libro Eros y civilización. El libro se cierra en sí mismo y nos entrega una imagen absoluta del pensamiento del autor, tanto en lo que respecta a sus orígenes como a las conclusiones a que éste lo lleva. Como el mismo Marcuse lo anuncia, Eros y civilización, es “una investigación filosófica sobre Freud”, pero es una investigación que parte muy concretamente de la asunción de que dentro del marco del mundo contemporáneo y desde el punto de vista que el autor se propone utilizar para realizarla, las “categorías psicológicas” de Freud, han llegado a ser “categorías políticas”. “La tradicional frontera entre la psicología por un lado y la filosofía social por otro —afirma Marcuse en su introducción— ha sido invalidada por la condición del hombre en la era presente: los problemas psíquicos antiguamente autónomos e identificables están siendo absorbidos por la función del individuo en el Estado, por su existencia pública. Por tanto, los problemas psicológicos se convierten en problemas políticos: el desorden privado refleja más directamente que antes el desorden de la totalidad, y la curación del desorden general”. En principio, esta actitud coloca a Marcuse y su libro en una situación muy especial con respecto al tono general de las publicaciones comunes acerca de los problemas planteados por los descubrimientos del psicoanálisis, en general, y de Freud, en particular. De acuerdo con uno de los títulos capitales de Freud, Eros y civilización, es esencialmente un libro sobre “el malestar de la civilización” y parte de ella para llegar al individuo afirmando directamente y por implicación que todo cambio en éste está determinado y supeditado a la necesidad inicial de un cambio en aquélla. En este sentido, la obra de Marcuse no presenta un panorama positivo, ni siquiera alentador. “Los sucesos de los últimos años refutan todo optimismo”, declara el autor en su prólogo. Y es indudable que el desarrollo de su tesis lo coloca en las antípodas del peculiar optimismo al que nos tienen acostumbrados Fromm y los demás revisionistas freudianos, que Marcuse se encarga de anular como legítimos herederos de Freud con particular lucidez y penetración en su epílogo. Sin embargo, el aspecto positivo de Eros y civilización se encuentra precisamente en el radical planteamiento de las posibilidades utópicas del desarrollo de la civilización industrial a partir de los descubrimientos de la hipótesis de Freud, que en él mismo tenían un carácter negativo, pero que han sufrido una inversión dentro del marco actual de esa misma civilización. Para Freud, nos recuerda Marcuse: “La felicidad no es un valor cultural.” Eros y civilización intenta y logra demostrarnos cómo a través de los logros culturales adquiridos mediante ese sacrificio de la felicidad, ésta podría llegar a ser finalmente posible para el hombre —pero sólo dentro de las condiciones óptimas que los agentes de la dominación incrustados dentro de esa misma cultura se encargan de hacer imposibles. De ahí el carácter utópico y hasta un tanto desesperanzado del libro; pero de ahí también su excepcional radicalismo y la extraordinaria libertad del pensamiento expuesto en él.
En líneas muy generales, Marcuse parte de la teoría expuesta por Freud en su Malestar de la civilización acerca de que los logros de la civilización y el relativo bienestar que ésta le ha dado al hombre son el producto de la represión y la sublimación de sus necesidades instintivas. A partir de este hecho, Marcuse traza la historia del desarrollo de la civilización y muestra cómo, en nuestros días, la naturaleza misma de esos logros hace ya innecesario el mantenimiento de esta represión. Al contrario que Freud, quien pensaba que para llegar al desarrollo total del hombre “donde está el id debería estar el ego”, Marcuse sugiere que dentro de las condiciones proporcionadas por el avance industrial, podría llegar a hacerse posible que el id ocupara el lugar del ego. Al aumentar sus satisfacciones instintivas, el hombre lograría que el elemento destructivo —el instinto de la muerte o Principio de Nirvana— presente en sus impulsos irracionales, fuera disminuido o contrarrestado por la fuerza misma de la felicidad que traería consigo la satisfacción de sus exigencias reprimidas. Así, dentro de los lineamientos de la moral establecida, su pensamiento alcanza un excepcional radicalismo revolucionario. Invirtiendo también, en otro sentido, el pensamiento de Freud, mediante el método de seguir fielmente sus consecuencias lógicas. Marcuse convierte la felicidad en un valor cultural. Dentro de estas condiciones ideales, la felicidad humana acrecentaría la cultura en vez de destruirla; pero sólo después de pasar por una revisión total de los valores impuestos por el sistema represivo. Por supuesto, las implicaciones de esta línea de pensamiento —perfectamente razonado— son explosivas. Marcuse reconoce como elementos fundamentales de ella la destrucción del sistema monogámico y de la familia, de la revaloración de las llamadas perversiones sexuales y sobre todo, la total reestructuración de los sistemas de trabajo, institucionalizados bajo el imperio de una falsa moral —una moral que se extiende desde los mandatos bíblicos (“ganarás el pan con el sudor de tu frente”) hasta los modernos métodos totalitarios de deificación de la productividad.
La primera parte de Eros y civilización, titulada “Bajo el mando del principio de la realidad” está dedicada a trazar la historia de esta evolución de la civilización de acuerdo con la hipótesis de Freud. La segunda nos lleva “más allá” de ese mismo principio de la realidad. En ella el libro se hace más especulativo y se adentra en el terreno utópico. Marcuse sigue con singular penetración los rastros de esa actitud ante la realidad de las imágenes míticas que nos lega la tradición, cuyo sentido ha sido traicionado y pervertido, y en las grandes creaciones poéticas de los espíritus más libres, sin retroceder jamás ante las consecuencias lógicas de su pensamiento y separándolas profunda y valerosamente del campo neutro y seguro en que han querido constreñir al arte alejándolo de la posibilidad real de transformación que sugiere, para llevarlo a la realidad inmediata. En uno y otro terreno la calidad incisiva y revolucionaria de su pensamiento resulta siempre apasionante. En los orígenes de ese pensamiento se encuentra una de las más puras e independientes actitudes filosóficas contemporáneas.
Herbert Marcuse nació en Berlín y dejó Alemania cuando Hitler tomó el poder. Después de un breve periodo en Francia y Suiza, se trasladó a los Estados Unidos, donde reside actualmente. Con Max Horkheimer y Theodor Adorno, formó parte del Instituto de Investigaciones Sociales, que después de la Segunda Guerra Mundial ha vuelto a establecerse en Frankfurt. Eros y civilización es en gran parte resultado de la actitud teórica de este grupo, uno de los que con mayor efectividad han visto la posibilidad de revitalizar el pensamiento filosófico contemporáneo, alejándolo de la mera especulación lógica y de la abstracción metafísica, llevando adelante el pensamiento de Marx y Freud e intentando una reconciliación entre sus posiciones más avanzadas. Esta posición se advierte de inmediato en la actitud que guía el método empleado en la realización de Eros y civilización. Centrado en la realidad social y política, el libro se dispara hacia el lugar que las fuerzas irracionales tienen en ella para racionalizarlas y legar a una síntesis arriesgada, pero perfectamente fundamentada también. Por su misma esencia, es un libro destinado casi por necesidad natural a ofender a los defensores de uno y otro orden; pero, quizás por esto mismo, es también uno de los libros contemporáneos más profundamente fincados en la urgencia de responder de una manera directa y excepcionalmente sincera a los problemas que hieren al hombre contemporáneo y su mundo desde la realidad misma de ese hombre y ese mundo. Su mismo radicalismo, en el que nunca parece superfluo insistir, la extraordinaria libertad del autor, su resuelta negativa a forjarse ilusiones sobre la posibilidad de realización de las soluciones planteadas por él, lo colocan en una posición difícil. Marcuse se atiene siempre a las circunstancias reales más fácilmente comprobables. Pero el nihilismo al que lo conduce esta actitud está acompañado del firme convencimiento, maravillosamente expresado, de que sólo llegando a la realidad última de la condición humana y aceptando la precaria posibilidad de que la difícil reconciliación entre los impulsos vitales y los destructivos que forman parte de su misma naturaleza se realice, podrá superarse el elemento negativo, pero no por eso real, de ese nihilismo. Fuera de esta posición y a partir del conocimiento de su excelente libro, cualquier otra solución parece más precaria aún — cuando no definitivamente falsa. En este sentido, Eros y civilización es sin duda un libro luminoso. Un aforismo de Walter Benjamin, citado por Marcuse en su obra más reciente, podría definirlo con mayor claridad que cualquiera otra explicación, conduciéndonos a su último sentido y a la valerosa posición de su autor: “Sólo gracias a aquéllos sin esperanza nos es dada la esperanza.”
JUAN GARCÍA PONCE. Entrada en materia. Colección poesía y ensayos, UNAM, 1968

Filosofía
Las causas del optimismo son variables. Leibniz pretendió demostrar que el nuestro, no obstante sus calamidades y sus notorios defectos, era sin embargo el mejor de los mundos posibles. Lejos de habitar un planeta casual, quizá el producto de un Dios cansado y distraído, vivimos en la corona de la creación. Cualquier alternativa hubiese sido peor. Reconocer este hecho debía fomentar la felicidad o, cuando menos, eliminar una especie de resentimiento teológico. Una doctrina que repudia el patetismo cósmico y ensalza la racionalidad del mundo; nos invita al estudio, a la comprensión, a la mirada serena y a la pasividad. Optimismo estático y armonioso, que se deleita en la perfección de la mecánica celeste y basa su alegría en la seguridad de que mañana, al igual que hoy, el sol seguirá alumbrándonos. Optimismo metafísico que satisfacía al religioso, al hombre de razón y al rentista. Sin olvidar a los humoristas, quienes a lo largo del siglo dieciocho se divirtieron enormemente con esa teoría.
El optimismo más usual, sin embargo, es dinámico, ligado a la doble posibilidad de cambio y mejoramiento; es decir, el optimismo del progreso. El cual se desgaja en diversas modalidades. Por una parte, el optimismo científico, la convicción de que no hay, en principio, secretos insondables: el misterio es una forma de nuestra ignorancia y, por consiguiente, es transitorio. Las perplejidades de hoy son las obviedades del mañana. La tecnología, por otra parte, alentó la esperanza de que serviría para resolver las lacras tradicionales de la humanidad, el hambre y la pobreza. Generó un optimismo apolítico, como si se hubiese descubierto una herramienta mágica que eliminaría los conflictos sociales sin necesidad de mezclarse en ellos. Una visión propia de ingenieros e inventores decimonónicos que soñaban con locomotoras atravesando las selvas africanas y con médicos sonrientes dedicados a vacunar millares y millares de niños asiáticos. Descubrieron, con gozo, que para ser progresistas era suficiente creer en la luz eléctrica y en Pasteur. El colonialismo, aceptado por las buenas ánimas como un mal útil, podía disfrazarse de misión redentora. El dilema no era entre explotados y explotadores, sino entre educación e ignorancia, entre técnica y artesanía primitiva, entre civilización y barbarie.
La burguesía, no hace falta decirlo, fue la autora de esta comedia pedagógica en la que también hallamos el famoso monólogo sobre las excelencias y virtudes curativas del voto, la quintaesencia de la democracia. “Quien vota, reina”, sentenciaba Víctor Hugo. La urna electoral y el motor de explosión garantizaban el bienestar del género humano. En los personajes mejores esta unión suscitó un optimismo enérgico, laico, severo, un poco escolar, asociado a figuras venerables y apostólicas, a escarapelas y discursos. Para los otros, la acumulación lenta de la riqueza, la conquista de nuevos mercados, la satisfacción de la lucha victoriosa, la seguridad de su fuerza eran factores más que suficientes para crear un estado de complacencia intensa con la marcha del universo. Todo coincidía: técnica, democracia, educación y expansión económica, oradores e industriales, profesores y banqueros.
El socialismo del siglo diecinueve, en la medida en que preveía un futuro radicalmente distinto, también era optimista. El enlace con el porvenir se llevaba a cabo mediante un análisis de la sociedad capitalista que incluia a la vez una cierta tradición filosófica y un conjunto de ideas y procedimientos científicos. Los resultados no se presentaban únicamente —y ésta es la gran diferencia— como los sueños del hombre justo, sino como la realidad objetiva descubierta por el investigador. La ciencia sostenía y estimulaba la praxis. La certeza de que el capitalismo creaba y agudizaba las contradicciones de su propio sistema era una formidable fuente de confianza. Si a esto se agrega una concepción de la historia fuertemente influida por el evolucionismo darwinista, se entiende que el precio teórico del optimismo socialista fuera una cierta dosis de determinismo científico. El precio político, en cambio, fue una teoría desarrollista de la lucha social y, en sus extremos, una actitud bonachona y confiada. El reformismo representa el caso límite del optimismo socialista. Para explicar ese estado de ánimo habría que mencionar otros dos elementos. Por un lado, la creciente solidaridad internacional del proletariado, el cual entonces empezaba a experimentar la conciencia de clase como algo superior a las particularidades nacionales; por otro, una idea simplista respecto a las dificultades inherentes a la organización del Estado socialista, el cual se visualizaba como el triunfo de la verdadera ética y de la verdadera democracia. Se creía en el valor ejemplar que tendría el primer estado socialista, heredero —así se suponía— de las buenas costumbres tradicionales.
La pregunta que ahora quiero plantear es la siguiente: ¿en qué funda su optimismo el hombre de izquierda contemporáneo? Es posible que aún acepte las líneas generales de la crítica clásica a la sociedad burguesa, pero dudo que crea en predicciones precisas que anuncian el derrumbe del capitalismo; lo cual significa —quiérase o no— el abandono de muchas ilusiones cientificistas. La convicción de que el tiempo trabaja inexorablemente a su favor es mucho más endeble que en el siglo pasado. Frente al crecimiento económico y frente a la capacidad manipuladora del capitalismo, pierden realidad las metáforas que sugieren su muerte como una consecuencia necesaria de su expansión. Se van las imágenes, pero con ellas se marchan también las tranquilidades científicas. Si esto es así en aquellos países que constituían el paradigma del antiguo modelo, ¿qué habremos de decir en relación con las nuevas situaciones de lucha, tan alejadas la mayoría de las veces de los ejemplos canónicos?
El internacionalismo, por su parte, entró en crisis en la guerra del catorce y desde la Revolución de Octubre predomina, quizá con un inevitable realismo, el matiz nacionalista. De todos modos, el sueño de una sola clase que actuara al unísono, que se sintiera afectada y reaccionara por lo que sucede, digamos, en otro continente, ese sueño se ha desvanecido o se ha transformado en manifestaciones, en colectas, en desfiles, en desplegados nobles e ineficaces. Pero no se ha convertido en una estrategia común. En cuanto a las correlaciones automáticas entre socialismo y democracia o entre ética y socialismo, nadie se atrevería hoy a afirmarlas. Eran, sin duda, unas ingenuidades, aunque hubo que pasar por la pesadilla stalinista para darnos cuenta cabal. Las purgas fueron nuestro terremoto de Lisboa.
Pienso, por tanto, que el optimismo del socialista actual se asienta, más que en una pachorra científica, en una moral indignada, en el testimonio diario de la injusticia, en la crítica del presente. Su única conexión con el futuro, con el cambio, es su voluntad de combate. No es casual que las grandes figuras de la izquierda contemporánea, lejos de ser teóricos de gabinete, hayan sido fundamentalmente creadores de tácticas y estrategias concretas, expertos en situaciones específicas. Prevalece el momento político. Quizá esto es lo que quiso decir Gramsci cuando escribió: “La inteligencia es pesimista, el optimismo comienza en la voluntad”.
ALEJANDRO ROSSI. El manual del distraído. Editorial Anagrama, Barcelona, 1980.
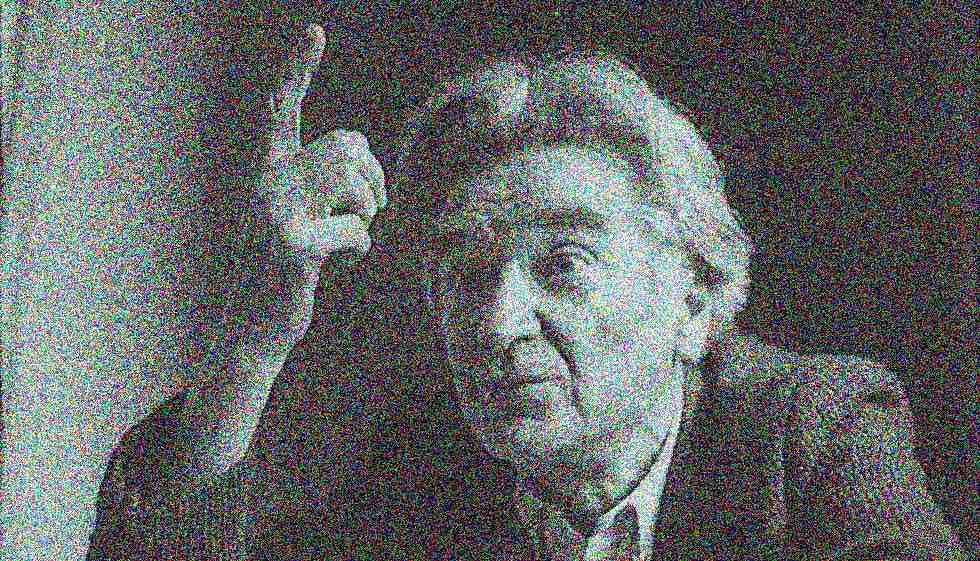
Filosofía
Hay un conocimiento que le quita peso y alcance a todo lo que hace: para él todo, fuera de él mismo, carece de fundamento. Puro hasta aborrecer incluso la idea del objeto, expresa aquel saber extremo según el cual da igual cometer o no cometer un acto, a la vez que implica una satisfacción también extrema: la de poder repetir, en cada encuentro, que nada de cuanto se haga merece la pena, que nada está realzado por rastro alguno de sustancia, que la ‹‹realidad›› se inscribe en el campo de la insensatez. Tal conocimiento merecería ser llamado póstumo, ya que se presenta como si el que conoce estuviera vivo y no vivo, ser y reminiscencia de ser. ‹‹Es cosa pasada››, dice de todo lo que realiza, en el instante mismo del acto, el cual, de esa manera, queda para siempre desprovisto de presente.
˚ ˚ ˚
No corremos hacia la muerte; huimos de la catástrofe del nacimiento. Nos debatimos como sobrevivientes que tratan de olvidarla. El miedo a la muerte no es sino la proyección hacia el futuro de otro miedo que se remonta a nuestro primer momento.
Nos repugna, es verdad, considerar al nacimiento una calamidad: ¿acaso no nos han inculcado que se trata del supremo bien y que lo peor se sitúa al final, y no al principio, de nuestra carrera? Sin embargo, el mal, el verdadero mal, está detrás, y no delante de nosotros. Lo que a Cristo se le escapó, Buda lo ha comprendido: ‹‹Si tres cosas no existieran en el mundo, oh discípulos, lo Perfecto no aparecería en el mundo…›› Y antes que la vejez y que la muerte, sitúa el nacimiento, fuente de todas las desgracias y de todos los desastres.
˚ ˚ ˚
¿Con qué derecho os ponéis a rezar por mí? No t6engo necesidad de intercesores, me las arreglaré solo. De un miserable, tal vez lo aceptaría: de nadie más, aunque se tratara de un santo. No tolero que se preocupen por mi salvación. Si le temo y le huyo, qué indiscretas resultan entonces vuestras plegarias. Dirigidlas a otra parte, de todas formas no estamos al servicio de los mismos dioses. Si los míos son impotentes, no hay razón para creer que los vuestros lo sean menos. Y aun suponiendo que sean tal y como los imagináis, todavía les faltaría el poder de curarme de un horro más viejo que mi memoria.
˚ ˚ ˚
Por lo general, los hombres esperan la decepción: saben que no deben impacientarse, que llegará tarde o temprano, que les concederá los plazos necesarios para que puedan entregarse a sus actividades momentáneas. Con el desengañado sucede de otra manera: para él la decepción sobrevino en el momento mismo de la acción; no necesita acecharla porque está presente. Al liberarse de la sucesión, ha devorado lo posible y convertido el futuro en superfluo. ‹‹Yo no puedo encontraros en vuestro futuro, dice a los otros. No tenemos un solo instante que nos sea común.›› Y es que para él, el porvenir está ya ahí.
Cuando se percibe el fin de los comienzos, se va más aprisa que el tiempo. La iluminación, decepción fulgurante, otorga una certeza que transforma al desengañado en liberado.
˚ ˚ ˚
Me desligo de las apariencias y, no obstante, me enredo en ellas; mejor dicho: estoy a medio camino entre esas apariencias y eso que las invalida, eso que no tiene ni nombre ni contenido, eso que no es nada y que es todo. Nunca daré el paso decisivo fuera de ellas. Mi naturaleza me obliga a flotar, a eternizarme en el equívoco, y si tratara de decidirme, sea en un sentido o en otro, perecería por salvarme.
˚ ˚ ˚
Mi capacidad de decepción sobrepasa el entendimiento. Ella es quien me hace comprender a Buda, pero también es ella quien me impide seguirlo.
˚ ˚ ˚
Desde la infancia percibía ya el deslizarse de las horas, libres de toda referencia, de todo acto y de todo acontecimiento, la disjunción del tiempo de lo que no era tiempo, su existencia autónoma, su estatuto particular, su imperio, su tiranía. Recuerdo con perfecta claridad aquella tarde en que, por vez primera, frente al universo vacante, yo era sólo una fuga de instantes rebeldes que se negaban a cumplir su función propia. El tiempo se desprendía del ser a mis expensas.
˚ ˚ ˚
Mientras actuamos tenemos una finalidad; una vez terminada, la acción no tiene más realidad para nosotros que el fin que hemos perseguido. Nada consistente había, pues, en todo eso, salvo el juego. Pero hay quienes tienen conciencia de ese juego durante la acción misma: viven la conclusión en las premisas, lo realizado en lo virtual, minan lo serio por el hecho mismo de que existen.
La visión de la no-realidad, de la carencia universal, es el resultado combinado de una sensación cotidiana y de un brusco temblor. Todo es juego: sin esta revelación fulminante, la sensación que uno arrastra a lo largo de los días no tendría ese sello de evidencia que necesitan las experiencias metafísicas para distinguirse de sus imitaciones: los malestares. Pues todo malestar no es sino una experiencia metafísica abortada.
˚ ˚ ˚
Sólo acostado se puede pensar en la eternidad. Durante un periodo considerable ésta fue la preocupación principal de los orientales: ¿y acaso no preferían la posición horizontal?
En cuanto uno se recuesta, el tiempo deja de fluir y de tener importancia. La historia es el producto de una raza en pie.
En tanto que animal vertical, el hombre debería de acostumbrarse a mirar de frente, no sólo en el espacio, sino también en el tiempo. ¡A qué lamentable origen se remonta el Porvenir!
˚ ˚ ˚
Cualquier misántropo, por muy sincero que sea, recuerda en ocasiones a ese viejo poeta clavado en su lecho y completamente olvidado que, furioso contra sus contemporáneos, había decretado que no deseaba ya recibir a ninguno. Su mujer, por caridad, iba de vez en cuando a llamar a la puerta…
E. M. CIORAN Del inconveniente de haber nacido. Taurus Ediciones, Segunda edición, 1985.

Filosofía
Hay un conocimiento que le quita peso y alcance a todo lo que se hace: para él todo, fuera de él mismo, carece de fundamento. Puro hasta aborrecer incluso la idea del objeto, expresa aquel saber extremo según el cual da igual cometer o no cometer un acto, a la vez que implica una satisfacción también extrema: la de poder repetir, en cada encuentro, que nada de cuanto se haga merece la pena, que nada está realzado por rastro alguno de sustancia, que la ‹‹realidad›› se inscribe en el campo de la insensatez. Tal conocimiento debería ser llamado póstumo, ya que se presenta como si el que conoce estuviera vivo y no vivo, ser y reminiscencia de ser. ‹‹Es cosa pasada››, dice de todo lo que realiza, en el instante mismo del acto, el cual, de esa manera queda para siempre desprovisto de presente.
◊ ◊ ◊
No corremos hacia la muerte; huimos de la catástrofe del nacimiento. Nos debatimos como sobrevivientes que tratan de olvidarla. El miedo a la muerte no es sino la proyección hacia el futuro de otro miedo que se remonta a nuestro primer momento.
Nos repugna, es verdad, considerar al nacimiento una calamidad: ¿acaso no nos han inculcado que se trata del supremo bien y que lo peor se sitúa al final, y no al principio, de nuestra carrera? Sin embargo, el mal, el verdadero mal, está detrás, y no delante de nosotros. Lo que a Cristo se le escapó, Buda lo ha comprendido: ‹‹ Si tres cosas no existieran en el mundo, oh discípulos, lo Perfecto no aparecería en el mundo…›› Y antes que la vejez y que la muerte, sitúa el nacimiento, fuente de todas las desgracias y de todos los desastres.
◊ ◊ ◊
Se puede soportar cualquier verdad, por muy destructiva que sea, a condición de que sea total, que lleve en sí tanta vitalidad como la esperanza a la que ha sustituido.
◊ ◊ ◊
¿Con qué derecho os ponéis a rezar por mi? No tengo necesidad de intercesores, me las arreglaré solo. De un miserable, tal vez lo aceptaría: de nadie más, aunque se tratará de un santo. No tolero que se preocupen por mi salvación. Si le temo y le huyo, qué indiscretas resultan entonces vuestras plegarias. Dirigidlas a otra parte, de todas formas no estamos al servicio de los mismos dioses. Si los míos son impotentes, no hay razón para creer que los vuestros lo sean menos. Y aun suponiendo que sean tal y como los imagináis, todavía les faltaría el poder de curarme de un horror más viejo que mi memoria.
◊ ◊ ◊
Des-hacer, des-crear, es la única tarea que el hombre puede asignarse si aspira, como todo lo indica, a distinguirse del Creador.
◊ ◊ ◊
Haber cometido todos los crímenes: salvo el de ser padre.
◊ ◊ ◊
Por regla general, los hombres esperan la decepción: saben que no deben impacientarse, que llegará tarde o temprano, que les concederá los plazos necesarios para que puedan entregarse a sus actividades momentáneas. Con el desengaño sucede de otra manera: para él la decepción sobrevino en el momento mismo de la acción; no necesita acecharla porque está presente. Al liberarse de la sucesión, ha devorado lo posible y convertido el futuro en superfluo. ‹‹Yo no puedo encontraros en vuestro futuro, dice a los otros. No tenemos un solo instante que nos sea común.›› Y es que para él, el porvenir está ya ahí.
Cuando se percibe el fin de los comienzos, se va más aprisa que el tiempo. La iluminación, decepción fulgurante, otorga una certeza que transforma al desengañado en liberado.
◊ ◊ ◊
Me desligo de las apariencias y, no obstante, me enredo en ellas; mejor dicho, estoy a medio camino entre esas apariencias y eso que las invalida, eso que no tiene ni nombre ni contenido, eso que no es nada y que es todo. Nunca daré el paso decisivo fuera de ellas. Mi naturaleza me obliga a flotar, a eternizarme en el equívoco, y si tratara de decidirme, sea en un sentido o en otro, perecería por salvarme.
◊ ◊ ◊
Mi facultad de decepción sobrepasa el entendimiento. Ella es quien me hace comprender a Buda, pero también es ella quien me impide seguirlo.
◊ ◊ ◊
Lo que sé a los sesenta años, ya lo sabía a los veinte. Cuarenta años de un largo, superfluo trabajo de comprobación.
◊ ◊ ◊
Si la muerte sólo tuviera facetas negativas, morir sería un acto impracticable.
◊ ◊ ◊
Todo es; nada es. Una y otra fórmula aportan igual serenidad. El ansioso, para su desgracia, se queda entre las dos, tembloroso y perplejo, siempre a merced de un matiz, incapaz de establecerse en la seguridad del ser o de la ausencia de ser.
◊ ◊ ◊
Estar vivo; de pronto me sorprende lo extraño de esta expresión, como si no estuviera referida a nadie.
◊ ◊ ◊
Cuando se vuelve a ver a alguien después de muchos años, habría que sentarse, uno frente al otro, y no decir nada durante horas para que, al amparo del silencio, la consternación pudiese saborearse a sí misma.
◊ ◊ ◊
Días milagrosamente cuajados de esterilidad. Y yo, en vez de alegrarme, de cantar victoria, de convertir esa sequedad en fiesta, de ver un ejemplo de mi realización y madurez, de mi desapego, me dejo invadir por el despecho y el mal humor: así de tenaz es en nosotros el hombre viejo, la chusma turbulenta incapaz de hacerse a un lado.
DEL INCONVENIENTE DE HABER NACIDO. E.M. Cioran. Versión española de Esther Seligson, revisada por la editorial para la 2ª edición. Taurus Ediciones, 1987.

Filosofía
Antonio Gramsci
Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive, no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la abulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes.
La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad; aquello con que no se puede contar. Tuerce programas, y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes, que sólo la revuelta podrá derogar; consiente el acceso al poder de hombres, que sólo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. La masa ignora por despreocupación; y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella: al que consiente, lo mismo que al que disiente, al que sabía, lo mismo que al que no sabía, al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan: ¿si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, habría pasado lo que ha pasado?
Odio a los indiferentes también por esto: porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos: cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, qué han hecho, y especialmente, qué no han hecho. Y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas.
Soy partidista, estoy vivo, siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo. Y en ella, la cadena social no gravita sobre unos pocos; nada de cuanto en ella sucede es por acaso, ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista. Por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes.
11 de febrero de 1917
Notas: [1] Publicado en La Città futura, 1, febbraio del 1917:1-1 [2] Cfr. Friedrich Hebbel, Diario, trad. e introduzione di Scipio Slataper, Carabba, Lanciano 19I2 (“Cultura dell’anima”), p. 82: “Vivere significa esser partigiani” (riflessione n. 2127). Questo stesso pensiero di Hebbel era stato pubblicato nel numero del “Grido del Popolo” del 27 maggio 1916, insieme con le seguenti due “riflessioni” tratte dalla medesima opera: ” 1. Un prigioniero è un predicatore della libertà. 2. Alla gioventù si rimprovera spesso di credere che il mondo cominci appena con essa. Ma la vecchiaia crede anche più spesso che il mondo cessi con lei. Cos’è peggio? ”Traducción: Hugo R. Mancuso



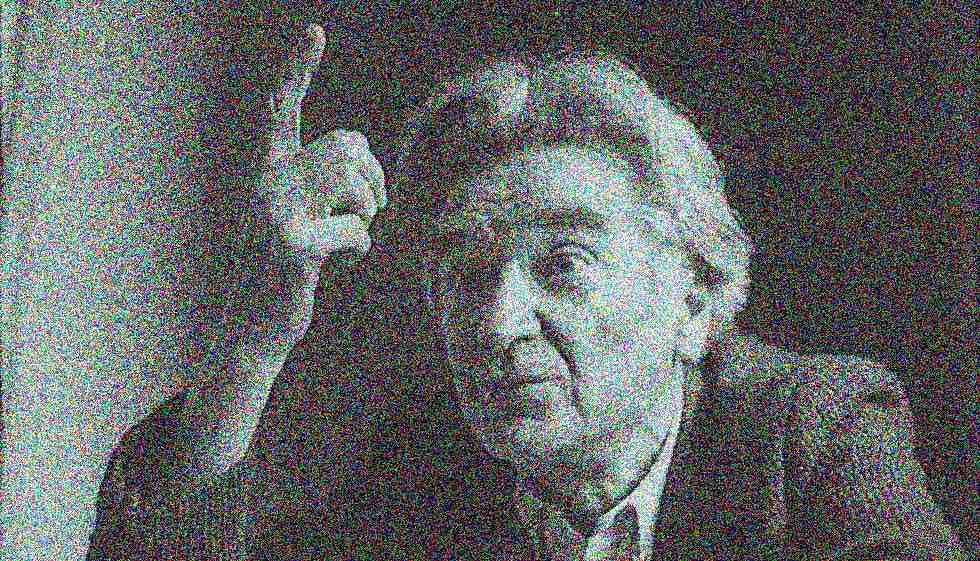


Comentarios recientes